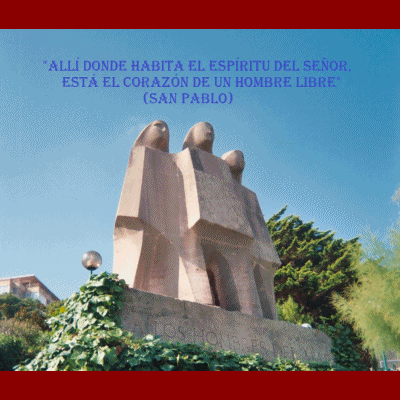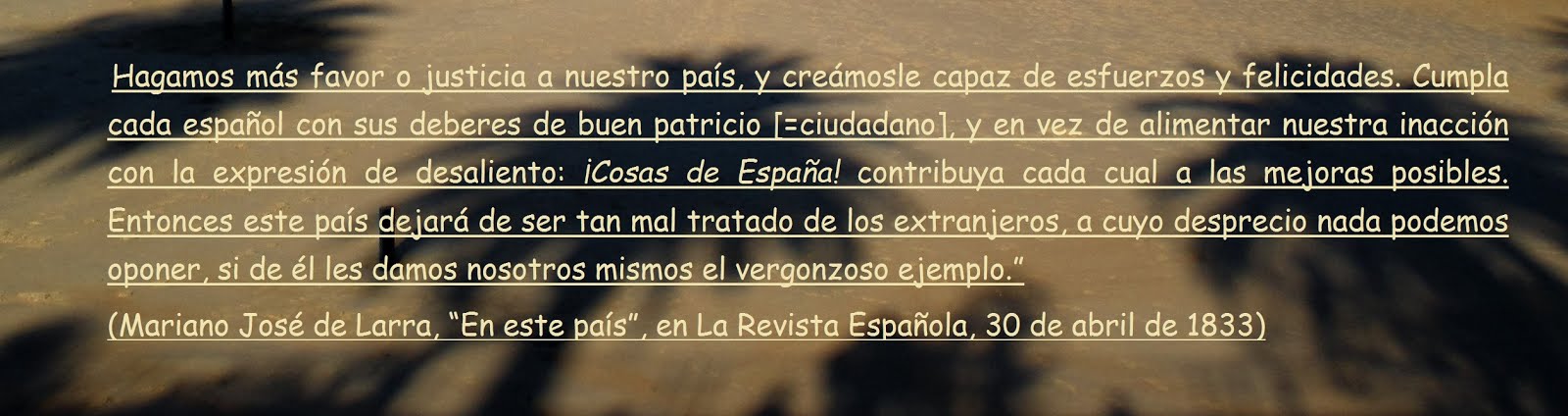A mi madre, Mª Carmen, seguidora
de Antonio en la Plaza Porticada de Santander.
Antonio Ruiz Soler, Antonio el bailarín, murió el 5 de febrero de 1996. Pero se
puede decir, sin miedo a equivocarse, que Antonio no ha muerto. Antonio vuelve
a vivir estos días, en que se representan en el Teatro de la Zarzuela
de Madrid sus mejores y más vitoreadas coreografías: Eritaña (1960), La Taberna
del Toro (1956), Zapateado de
Sarasate (1946), Fantasía Galaica (1956)
y El sombrero de tres picos (1958).
Una gozada de pasos de baile que no cansan jamás. Las coreografías de Antonio
son para verlas una vez y otra, una vez y otra, y otra, y otra.
Antonio Najarro, al frente del Ballet Nacional de España, recuerdan
el trabajo de nuestro mejor esteta del baile, en un precioso y completo
homenaje, en el que se recuperan los decorados originales, como el que diseñó
Pablo Picasso para El sombrero de tres
picos, de Manuel de Falla.
Antonio fundió el flamenco con el
clasicismo. Creó un nuevo género de ballet español, de enorme vistosidad, y
acompañado por la más genuina música posmodernista española: Albéniz, Falla,
Granados, Sarasate, Halffter.
Si el Pequeño Gorrión comenzó
cantando a la luz de las farolas de Pigalle, Antonio bailaba de niño por unas
monedas en Sevilla. Fue el suyo un don, tal vez sí perfeccionado, pero no
aprendido. Con apenas siete años, le pusieron a ensayar flamenco y danza
clásica, el primero con un gran maestro, Manuel Real Montosa, “Realito”, quien
llegó a lucirse ante la familia imperial rusa; la segunda, con Ángel Pericet,
de la escuela bolera. Aprovechó el niño estas lecciones, y debutó oficialmente
en 1928, con la que sería su pareja femenina durante quince años, Rosario. Se
les conocía como los “Chavalillos sevillanos”, y llegaron a actuar para el rey
Alfonso XIII. Cuando estalló la Guerra Civil, la pareja artística, que estaba
en Francia, decidió no regresar a España. Marcharon a la Argentina, e iniciaron
después una fecunda gira por toda Sudamérica. Al final, Nueva York. El Carnegie
Hall. Allí debutó Antonio como coreógrafo en 1943, con Sevilla, de Albéniz. Tres años más tarde, llegó al Teatro Bellas
Artes de Ciudad de México, donde estrenó su más que portentoso Zapateado, de Sarasate. A veces lo
bailaba sentado, en una silla de mimbre. Antonio daba bises y bises… la
apoteosis. Se hundía el teatro. Como ocurría en la Plaza Porticada de
Santander, con el espectáculo iniciado a las once de la noche, y eran las tres
de la madrugada y seguía Antonio firme, entero, exuberante sobre el escenario.
Los últimos autobuses de línea no se movían, hasta que el maestro no decía
basta y hasta mañana.
Riguroso, perfeccionista en
extremo –como Nureyev y Fred Astaire—tenía a sus bailarines ensayando cuatro
horas antes de cada función. En Santander, se cerraba el tráfico de la
Porticada, y se oía una y otra vez el zapateado de los bailarines del Ballet
español de Antonio. La única forma de hacer algo grande es con talento y
trabajo duro. Hasta que sangren los pies.
Antonio se retiró en 1979, tras
haber actuado en Sapporo (Japón). Pero, al año siguiente, tomó las riendas del
Ballet Nacional de España, aunque solo hasta 1983. Fue entonces cuando recuperó
sus mejores coreografías. Antonio recibió la Cruz de Caballero de Isabel la
Católica (1950), la Medalla de Oro de la Danza de Estocolmo (1963) y la Medalla
de Oro de las Bellas Artes (1992).
En el reestreno actual, brilla
con luz de lucero Mariano Bernal, primer
bailarín. Acomete el Zapateado con
majestad, en bloque, sin apenas mover las piernas, solo con la sorprendente
fuerza y certeza de sus pies. Calla la música, y se escuchan los compases del
taconeado, vibrando como una hoja de sierra expandida, tres minutos, cinco
minutos, seis minutos… Aquello no tiene fin. Cuando termina, ofrece un
excelente bis, sin música otra vez, los talones comiéndose media partitura de
violín y piano. ¡Sobresaliente!
Para abrir boca, una deslumbrante
Eritaña, a cargo de los solistas Débora Martínez y Sergio Bernal. Esa música de Iberia,
del maestro Albéniz tan nuestra, tan española, y que en este caso rememora el
sevillano Parque de María Luisa. Abrumadora la Fantasía Galaica, de Ernesto Halffter, donde el roce simétrico de
las vieiras sustituye a las flamencas castañuelas. Precioso el vestuario y los
figurines (Carlos Viudes, Encarnación, Perís y Sastrería González). Y,
finalmente, El sombrero de tres picos,
con el ímpetu de Falla, y las capas de volatines en escena. Si acaso, la parte
menos esmerada, La Taberna del Toro,
parcial.
El acompañamiento musical
–excelente también—corre a cargo de Manuel Coves y la Orquesta de la Comunidad
de Madrid (ORCAM).
El Ballet Nacional de España nos
brinda el mejor, imperecedero y más rebosante espectáculo de la temporada de
verano. Hay que felicitarlos y aprovecharlo.
© Antonio Ángel Usábel,
julio de 2016.